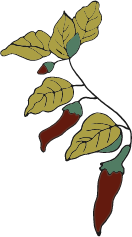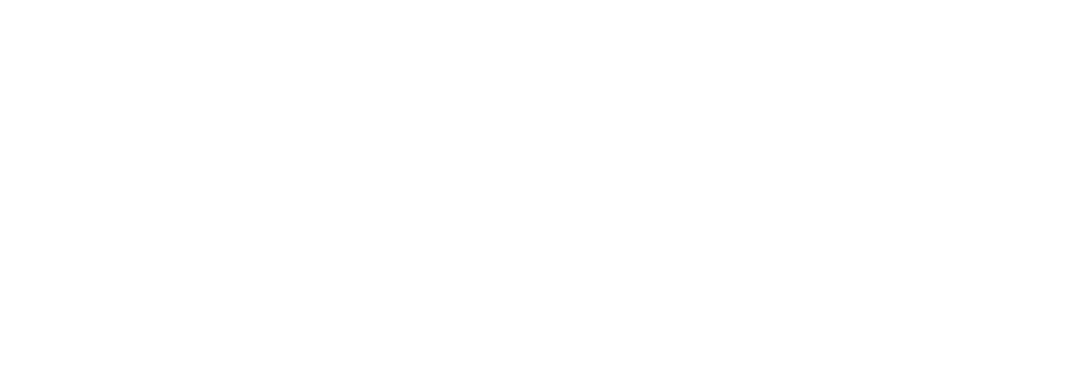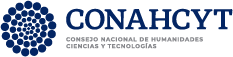Referencias consultadas
Acaparamiento del agua
Gómez Arias, Wilifrido A., y Moctezuma, Andrea. (2020). “Los millonarios del agua: Una aproximación al acaparamiento”, en Argumentos, 33(93): 17-38. https://www.doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202093-01.
Ibarra García, María Verónica, y Talledos Sánchez, Edgar. (2020). “Tres casos de concentración de agua subterránea en México”, en Agua y territorio, 15(enero-junio 2020): 35-44. DOI 10.17561/at.15.4649.
Reis, Nadine. (2014). “Coyotes, Concessions and Construction Companies: Illegal Water Markets and Legally Constructed Water Scarcity in Central Mexico”, en Water Alternatives, 7(3): 542-560.
Romero Herrera, Claudia Elvira (coor.). (2021). Acaparamiento de lo público y mercantilización de lo común: manejo del agua potable en la ciudad de Querétaro. Querétaro, México: Bajo Tierra Museo.
Sánchez Angulo, Julio César, Hatch Kuri, Gonzalo, y Luna Soria, Hugo. (2019). “Agua y poder: el control del agua subterránea en Amazcala”, en Revista Nthe, 27(abril-julio 2019): 27-32.
Conflictos por el agua
Boelens, Rutgerd, Hoogesteger, Jaime, Swyngedouw, Erik, Vos, Jeroen, y Wester, Philippus. (2016). “Hydrosocial territories: a political ecology perspective”, en Water International, 41(1): 1-14.
Godinez-Madrigal, Jonatan, Van Cauwenbergh, Nora y van der Zaag, Pieter. (2020). “Unraveling intractable water conflicts: the entanglement of science and politics in decision-making on large hydraulic infrastructure”, en Hydrology and Earth System Sciences, 24(10): 4903–4921.
Gómez Fuentes, Anahí Copitzy. (2018). “Las políticas públicas de la construcción de presas para el abastecimiento de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara”, en Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, VII(1): 57-78.
Hernández López, José de Jesús y Casillas Baez, Miguel Ángel. (2008). “La presa que se llenó de engaños: El caso de San Nicolás, Jalisco. Respuesta Regional a los proyectos estatales de trasvases”, en Relaciones, XXIX(116): 23-62.
Hommes, Lena, Boelens, Rutgerd, Bleeker, Sonja, Duarte-Abadía, Bibiana, Stoltenborg, Didi y Vos, Jeroen. (2020). “Water governmentalities: The shaping of hydrosocial territories, water transfers and rural–urban subjects in Latin America”, en Environment and Planning E: Nature and Space, 3(2): 399-422. DOI: 10.1177/2514848619886255.
Hommes, Lena, Boelens, Rutgerd, Harris, Leila M. y Veldwisch, Gert Jan. (2019). “Rural–urban water struggles: urbanizing hydrosocial territories and evolving connections, discourses and identities”, en Water International, 44(2): 81-94. DOI: 10.1080/02508060.2019.1583311.
Hommes, Lena y Boelens, Rutgerd. (2017). “Urbanizing rural waters: Rural-urban water transfers and the reconfiguration of hydrosocial territories in Lima”, en Political Geography, 57(marzo 2017): 71-80. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2016.12.002.
Ochoa-García, Heliodoro (coord.). (2015). Agua para el desarrollo regional en los Altos de Jalisco. Gestión del agua e impacto social del proyecto El Zapotillo. Guadalajara, Jalisco: Asociación Ganadera Local de San Juan de Los Lagos, Jalisco / Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable AC / Iteso.
Rodríguez Sánchez, Antonio. (2018). “Apropiación del agua y configuración hidrosocial en los Altos de Jalisco (1935-2017)”, en Secuencia, 101(mayo-agosto 2018): 167-199.
Fuentes de datos gubernamentales
Conagua (Comisión Nacional del Agua). (2021b). Registro Público de Derechos de Agua. México: Conagua. https://app.conagua.gob.mx/consultarepda.aspx
Conagua (Comisión Nacional del Agua). (2018). Libro Blanco Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura del Acueducto El Zapotillo. México: Conagua
Conagua (Comisión Nacional del Agua). (2017). Libro Blanco Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable El Zapotillo. México: Conagua.
Conagua (Comisión Nacional del Agua). (2006). Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional del Proyecto: Presa El Zapotillo, para Abastecimiento de Agua potable a Los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Gto. México: Conagua.
Gutiérrez Pulido, Humberto, Bautista Andalón, Maximiano, y Guevara Rubio, Montserrat (Coors.). (2013). Jalisco, Territorio y problemas de desarrollo. Guadalajara, Jalisco: Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco.
IIEG (Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco). (2021). Valor de la producción pecuaria en el estado de Jalisco, 2021. https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=1150.
Muñoz Alarcón, Sofía, Barba Cid, Mariana, y Amaya Acuña, Fabiola Giovana. (2019). Plan Estatal de Adaptación al Cambio Climático en Jalisco, Informe final. Ciudad de México: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Plan-Estatal-de-Adaptaci%C3%B3n-al-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-Jalisco.-Informe-final.pdf.
SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). (2023). Producción anual agrícola y ganadera. https://www.gob.mx/siap#1410.
Gestión de aguas subterráneas
Carrillo Rivera, Joel, Peñuela Arévalo, Liliana A., Huízar Álvarez, Rafael, Cardona Benavídez, Antonio, Ortega Guerrero, Marcos Adrián, Vallejo Barba, Josefina y Hatch Kuri, Gonzalo. (2016). “Conflictos por el agua subterránea”, en Moncada Maya, José Omar, y López López, Álvaro (Coors.), Geografía de México: Una reflexión espacial contemporánea, págs. 151-166. Ciudad de México: UNAM, Instituto de Geografía.
Chávez, R., Lara, F., y Sención, R. (2006). “El agua subterránea en México: condición actual y retos para un manejo sostenible”, en Boletín geológico y minero, 117(1): 115-126.
Hatch Kuri, Gonzalo. (2017). “Agua subterránea en México: retos y pendientes para la transformación de su gestión”, en Denzin, Christian, Taboada, Federico, y Pacheco-Vega, Raul (ed.), El agua en México. Actores, sectores y paradigmas para una transformación social-ecológica. México: Fundación Friedrich-Ebert Stiftung (FES).
Hoogesteger, Jaime. (2018). “The Ostrich Politics of Groundwater Development and Neoliberal Regulation in Mexico”, en Water Alternatives, 11(3): 552-571.
Hoogesteger, Jaime, y Wester, Philippus. (2017). “Regulating groundwater use: The challenges of policy implementation in Guanajuato, Central Mexico”, en Environmental Science and Policy, 77(2017): 107-113.
Lewandowski, Jörg, Meinikmann, Karin, y Krause, Stefan. (2020). “Groundwater-Surface Water Interactions: Recent Advances and Interdisciplinary Challenges”, en Water, 12(296): 1-7. doi:10.3390/w12010296.
Molle, François. (2023). “Aquifer Recharge and Overexploitation: The Need for a New Storyline”, en Groundwater, 61(3): 293-294.
Molle, François, y Closas, Alvar. (2020). “Why is state-centered groundwater governance largely ineffective? A review”, en WIREs Water, 7(1): p.e1395. DOI: 10.1002/wat2.1395.
Tetreault, Darcy, y McCulligh, Cindy. (2018). “Water Grabbing via Institutionalised Corruption in Zacatecas, Mexico”, en Water Alternatives, 11(3): 572-591.
Producción agropecuaria
Anfaca (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal, S.C.). (2023). Memoria económica 2022-2023. México: Anfaca. Disponible en: https://anfaca.org.mx/wp-content/uploads/2023/09/memoria-anfaca-2023.pdf.
Conafab (Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.). (2023). La industria alimentaria animal de México 2023. México: Conafab.
Echánove Huacuja, Flavia. (2013). “Agricultural Policy and the Feed Industry in Mexico”, en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 29(1): 61-84. DOI: 10.1525/msem.2013.29.1.61.
Macías González, Gizelle Guadalupe. (2018). Empresas familiares avícolas en Los Altos de Jalisco, México: Trayectorias, gestión y perspectivas de continuidad. México: Miguel Ángel Porrúa y Universidad de Guadalajara.
Morales Márquez, Juan José. (2023, octubre). “Desarrollo de la Avicultura y los Avicultores”, en Patrimonio Cultural Tepatitlán. https://www.tepatitlan.gob.mx/patrimoniocultural/revistas/2023-10_Extraordinaria.pdf.
Padilla Gutiérrez, Héctor. (2017). Jalisco gigante agroalimentario: Desarrollo económico y bienestar. Guadalajara, Jalisco: Gobierno de Jalisco y Universidad de Guadalajara.
Riesgos de contaminación de aguas subterráneas
Del Razo, Luz María, Ledón, Juan Manuel, y Velasco, Mónica N. (2021). Arsénico y fluoruro en agua: riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México. Ciudad de México: Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México.
Hurtado-Jiménez, Roberto, and Jorge Gardea-Torresdey. 2005. “Estimación de la exposición a fluoruros en Los Altos de Jalisco, México”, en Salud Pública de México 47:58-63.
Hurtado-Jiménez, Roberto, and Jorge Gardea-Torresdey. 2006. “Arsenic in drinking water in the Los Altos de Jalisco region of Mexico,” en Pan American Journal of Public Health 20 (4):236-247.








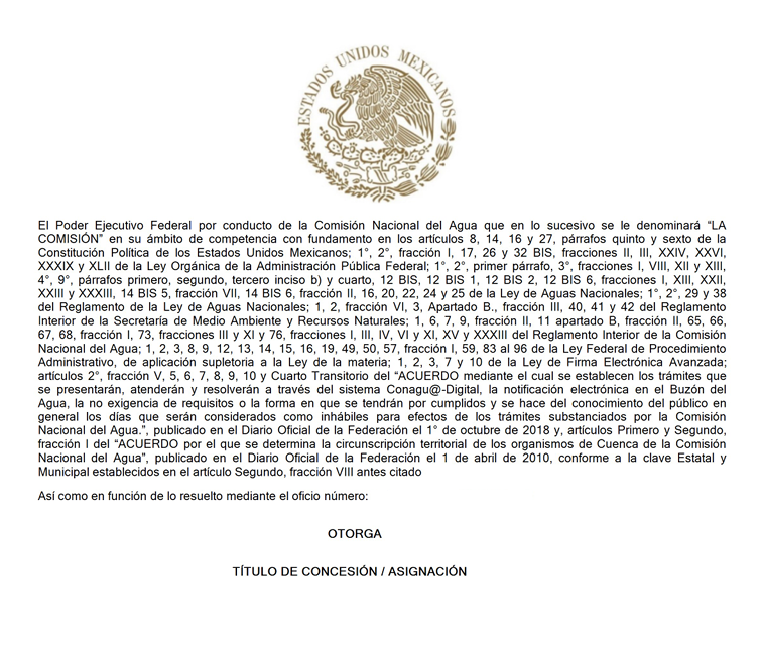
.jpeg)






.jpeg)